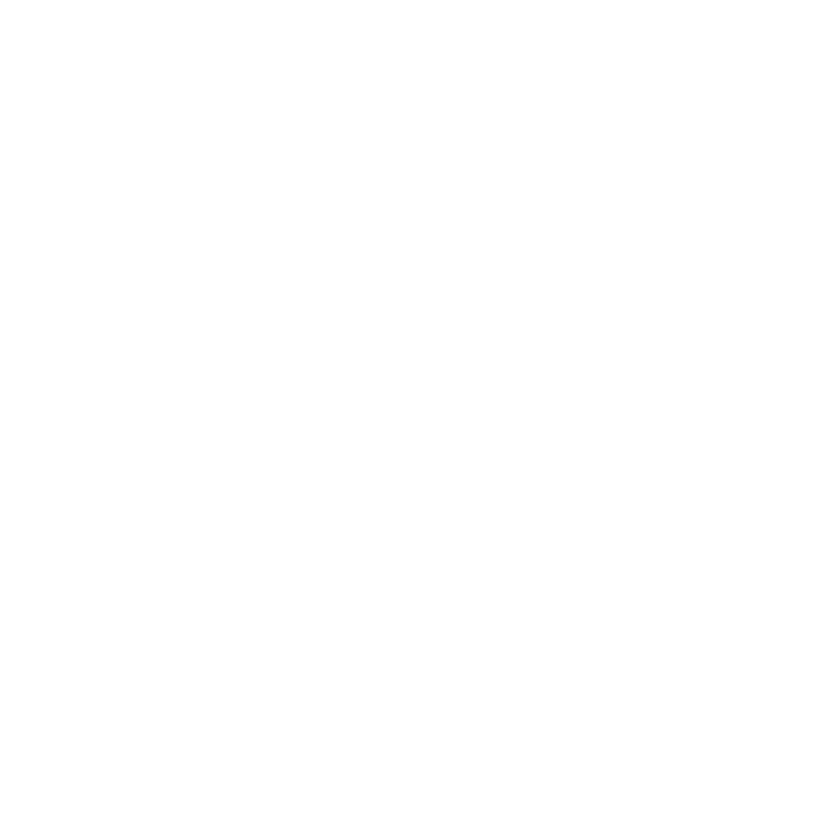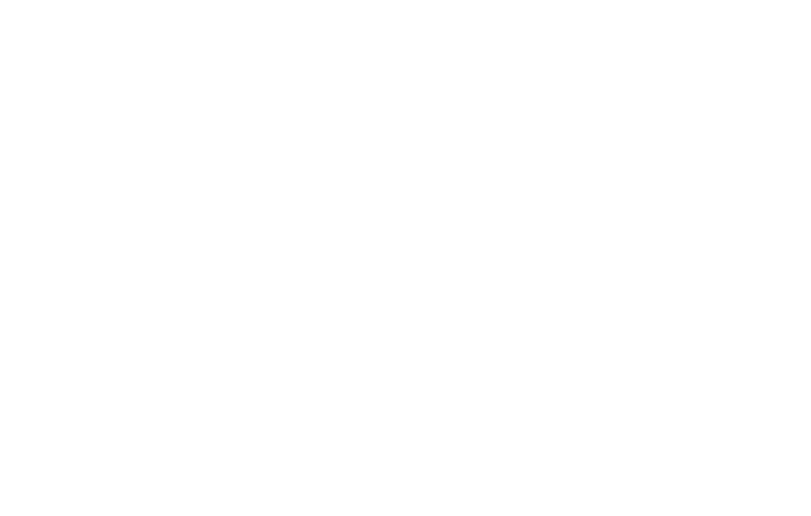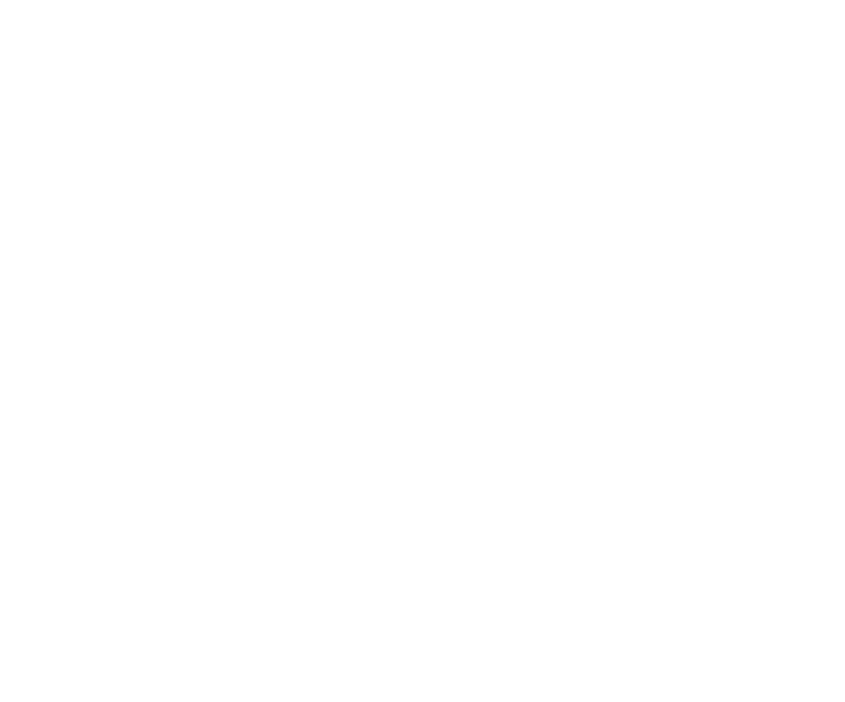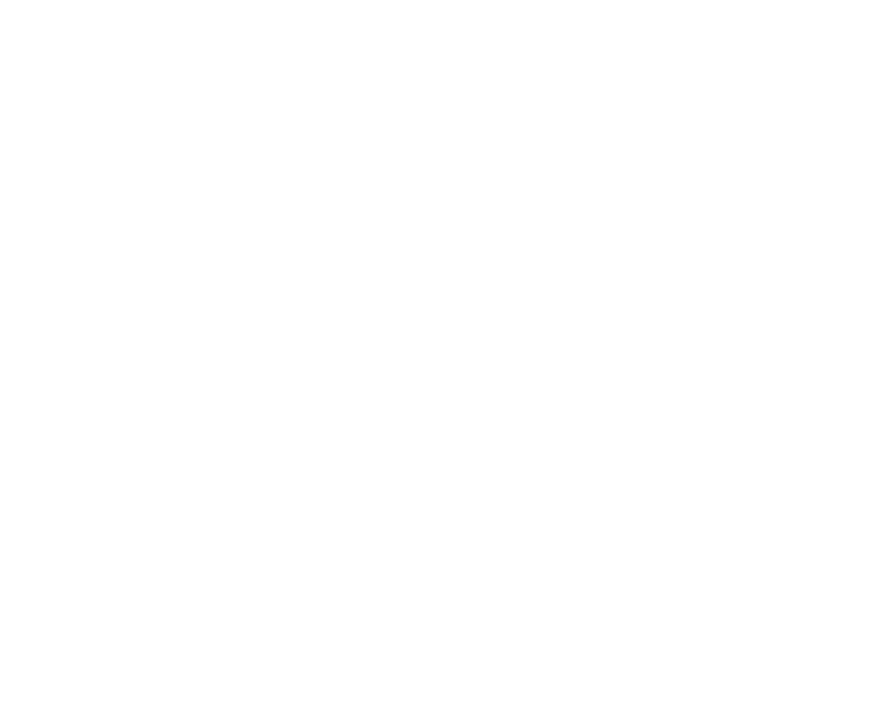Era una noche silente, alrededor de las 10, cuando mis hijos y yo esperábamos en casa, el regreso de mi esposo. Había estado ausente unos días, trabajando en el campo y cosechando la tierra, una tarea que ama profundamente. De pronto, el sonido de mi celular cortó la quietud: era él, y su voz cargada de preocupación. Me informaba que el vehículo en el que viajaba se había detenido, su motor ya no respondía. Me pidió que “su morena” fuera a su encuentro. En ese instante, mi mente voló hacia la imagen de aquella avenida oscura de la Circunvalación de Santo Domingo, solitaria y fría, y supe que debía ir.
Tomé a los niños, las llaves y mi cartera, me subí a mi vehículo, mientras mi corazón susurraba una oración, pidiendo a Dios que nos guiara en ese trayecto incierto. La distancia era de unos 25 kilómetros, por la que la ruta que nos esperaba era de unos aproximados 30 minutos, pero cada segundo sentía como si el tiempo se dilatara en la quietud de la noche. Al llegar, las luces de su vehículo me recibieron, y al verlo sonreír, comprendí que, aunque él estaba tranquilo, en realidad me esperaba para que yo lo rescatara. Era un acto de fe mutua.
Mi esposo tomó una cuerda, preparó todo con calma, y yo me coloqué al volante, lista para remolcar su vehículo hasta nuestra casa. Mientras conducía, a una velocidad que fluctuaba entre los 20 y los 40 kilómetros por hora, atenta a cada uno de sus movimientos y a la fragilidad de ese viaje, una reflexión me atravesó. Cuántas veces había recorrido esa misma ruta, a una velocidad vertiginosa de hasta 100 kilómetros por hora, con la mente centrada únicamente en el destino, sin que nada interfiriera con la prisa que llevaba. Pero hoy, alguien más dependía de mí para llegar. Además, como yo iba adelante, me tocó pagar peaje por el “remolque”, el cual resultó ser tres veces mayor que el pago habitual si hubiera ido sola. En ese instante, comprendí que no se trata solo de avanzar, sino de acompañar, de ser conscientes de cada paso, de cada movimiento y asumir el costo también.
Este momento me enseñó que, a veces, la aventura de la vida no pide rapidez, sino paciencia; no exige resultados inmediatos, sino que nos invita a saborear el proceso. El caminar con alguien en el trayecto, por más lento que sea, nos otorga una belleza que se esconde en cada paso dado juntos. Porque lo esencial no está en la velocidad, sino en la compañía, en el llegar a un destino común, no solo con los cuerpos, sino con el alma.
Al iniciar este nuevo año, es natural que nos fijemos metas, que deseemos alcanzar la cima rápidamente, que busquemos el éxito inmediato. Pero el viaje hacia esas metas rara vez es lineal. A veces, como en esta experiencia, nos toca desacelerar, ajustar el rumbo, remolcar a alguien, ser más pacientes con nosotros mismos y con quienes nos rodean.
2025 es una travesía de 365 días, una oportunidad para recordar que el verdadero valor de un viaje no radica solo en llegar a nuestro destino, sino en cómo lo hacemos. Al igual que aquella noche, mientras remolcaba el coche de mi esposo, puede que debamos reducir la velocidad, ser más conscientes de nuestros pasos, de las personas que caminan a nuestro lado. Aprendamos a saborear cada instante, a valorar las conexiones que nos fortalecen, y a comprender que el éxito no se mide por la rapidez, sino por lo que aprendemos y compartimos a lo largo del camino.
Hoy te invito a detenerte un momento y reflexionar sobre tu propio viaje, considerando la posibilidad de que alguien cercano a ti necesite ser remolcado, pues está detenido en algún punto de su camino. Seamos pacientes con nosotros mismos y con los demás, apreciemos cada paso que damos, y recordemos que lo más valioso no es solo llegar, sino disfrutar del proceso, caminar juntos, y hacer de cada día una nueva aventura, mientras esperamos juntos, nuestro hermoso destino final: el Cielo, donde ya no habrá más necesidad de ser remolcados, solo paz y plenitud.
«Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo». (Gálatas 6:2 NTV)
¡Feliz y bendecida semana!
Con cariño,
Nataly Paniagua